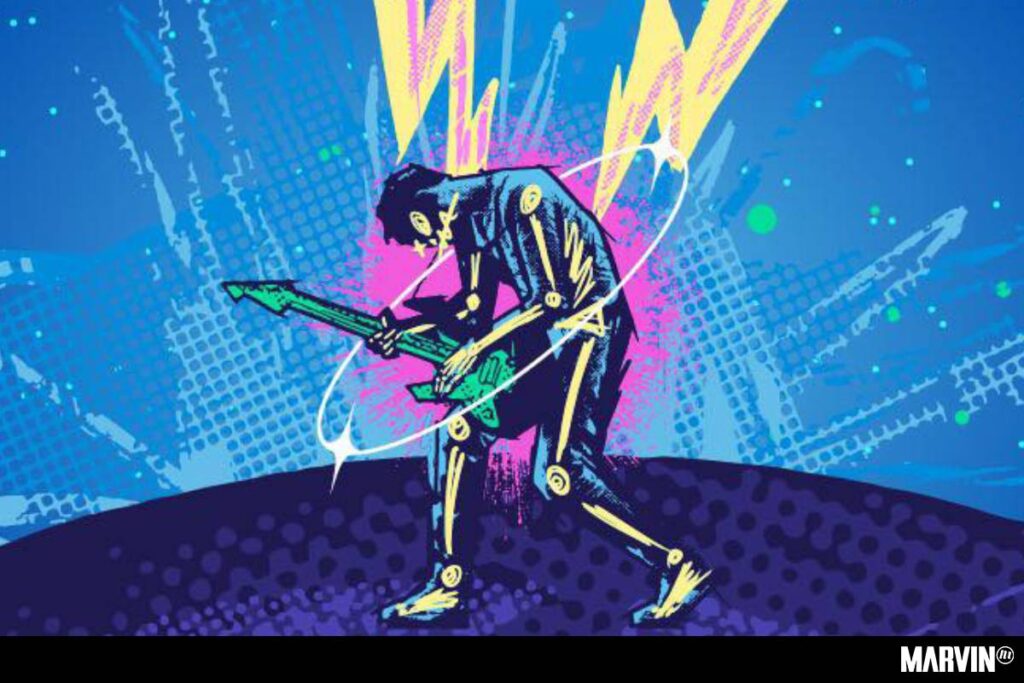Fotografías: Yussel Barrera
El pasado domingo 16 de marzo de 2025, el Circo Volador de la Ciudad de México se convirtió en un santuario oscuro, un espacio donde el tiempo pareció detenerse para rendir homenaje a una de las leyendas más veneradas y, a la vez, más trágicas del doom metal: Pentagram. Sin teloneros que calentaran el ambiente, la espera se prolongó media hora más de lo anunciado, un retraso que, lejos de impacientar, alimentó la expectativa de los fieles congregados. A las 9:30 de la noche, como si emergieran de las sombras de un pantano sonoro, cuatro veteranos del género subieron al escenario con pasos lentos, casi ceremoniales. Encabezándolos, el mítico Bobby Liebling, un ícono cuya vida parece una balada de riff lento y acordes melancólicos, cargada de redención y tormento.

Con un “Buenas noches, Ciudad de México” que resonó con esa voz áspera y curtida por décadas de excesos, Liebling dio la bienvenida a los asistentes antes de que la banda desatara su sesión de doom y stoner. Desde el primer acorde de “Live Again”, el tema que abrió la noche, Pentagram dejó claro que no necesitaba artificios. El escenario, despojado de adornos, solo estaba iluminado por un juego de luces azules que teñían el aire de un aura espectral. No había pantallas ni decorados ostentosos; bastaron los riffs rasposos, un bajo contundente, una batería implacable y, por supuesto, esa voz que parece surgir de las entrañas de un abismo. Pentagram, oriundos de Alexandria, Virginia, no solo toca doom metal: lo encarna.

Bobby Liebling, a sus 71 años, es un espectáculo en sí mismo. Excéntrico, carismático, roto y reconstruido, su figura domina el escenario con una presencia que trasciende lo musical. Sus gesticulaciones —esas que recientemente lo convirtieron en un meme viral tras un concierto en San Diego— son inconfundibles: los ojos desorbitados, la melena blanca ondeando como un estandarte de rebeldía atemporal, los movimientos que oscilan entre lo teatral y lo instintivo. Es un chamán del metal, un guía que lleva a su congregación a través de un viaje sonoro denso y visceral. Pero detrás de esa energía desbordante hay una historia de lucha: décadas de adicciones, caídas al borde de la muerte y un renacimiento que lo trajo de vuelta a los escenarios tras años de oscuridad. El documental Last Days Here (2011) lo retrata en su punto más bajo, viviendo en el sótano de sus padres, consumido por el crack, un espectro de lo que alguna vez fue. Verlo hoy, frente a cientos de almas en el Circo Volador, es un acto de reverencia y lamento a partes iguales.

La banda, fiel a su esencia, se toma las cosas con calma. Entre canciones como “Starlady” y “The Ghoul” —esta última, con su riff hipnótico que parece detener el tiempo—, hay pausas que permiten a Liebling interactuar con el público. Con pasos lentos, casi frágiles, se acerca a su botella de agua para hidratarse, un gesto humano que contrasta con la intensidad de su performance. El aire empieza a impregnarse de un olor inconfundible: “hierba de poder”, como dirían los iniciados. Y cómo no, si Pentagram es una de esas bandas que te arrancan de la realidad y te sumergen en otra dimensión, una donde el rock de los 70 respira vivo. Liebling lo remarca con su atuendo: camisa blanca con un adorno al centro, pantalones negros acampanados y zapatos oscuros, un eco de la era en que Pentagram nació, allá por 1971, cuando él y Geof O’Keefe soñaron con un sonido que rivalizara con Black Sabbath.

La conexión de Liebling con el público es natural, casi magnética. Se sabe querido, un sobreviviente adorado por generaciones de metaleros que ven en él no solo a un pionero del doom, sino a un reflejo de la resistencia humana. Aprovecha cada oportunidad para hacer algo diferente: señala a la audiencia, hace gestos juguetones, fija la mirada en alguien entre la multitud, interactúa con su guitarrista o incluso se lanza a un baile sexy que arranca risas y vítores. Es un genio, sí, pero uno atormentado, cuya vida ha sido una montaña rusa de excesos y redenciones. En 2017, fue sentenciado a 18 meses de cárcel por abuso a un adulto vulnerable —su propia madre—, un capítulo más en una saga de autodestrucción que, milagrosamente, no logró apagarlo.

Casi a la mitad del concierto, el escenario cobra vida con el primer adorno: figuras psicodélicas proyectadas sobre la manta negra del fondo. Luego, luces verdes bañan a los músicos, transformando el Circo Volador en un pantano sonoro, perfecto para temas como “I Spoke to Death” y “When the Screams Come”. Las partes instrumentales se alargan, dejando espacio para que los músicos demuestren su virtuosismo. Liebling, mientras tanto, acompaña con sus movimientos, un torbellino de carisma que no necesita palabras para hipnotizar. Es en “Sign of the Wolf (Pentagram)” donde el ambiente se torna más denso, y justo ahí, adopta esa pose inmortalizada en TikTok: los ojos abiertos de par en par, el cuerpo inmóvil, como si canalizara algo más allá de este mundo. El público estalla; el meme cobra vida frente a nosotros.

El clímax llega con “Solve the Puzzle” y “Review Your Choices”, temas que destilan la esencia cruda de Pentagram. Después de “Thundercrest” y “Walk the Sociopath”, el set principal cierra en menos de una hora, un golpe breve pero devastador. Sin embargo, el clamor del público no se hace esperar, y a los pocos minutos, la banda regresa para un encore que es una sobredosis de su legado. “Forever My Queen”, un clásico de sus días under de los 70, retumba con fuerza, seguido de “20 Buck Spin”, un final que deja al Circo Volador vibrando. Antes de despedirse, Liebling presenta a sus compañeros uno por uno.

Pentagram no es solo una banda; es un testimonio vivo del doom metal, un género que ellos ayudaron a forjar junto a titanes como Saint Vitus y Trouble. Bobby Liebling, con su voz rasgada y su alma marcada, es el hilo conductor de una historia que se niega a terminar. En el Circo Volador, esa noche del 16 de marzo, no solo vimos un concierto: presenciamos un ritual, una catarsis colectiva liderada por un hombre que ha desafiado a la muerte y al olvido. Es una leyenda, sí, pero una leyenda rota, y en cada riff, en cada gesto, se siente el peso de su viaje. México lo abrazó como lo que es: un ícono inmortal del metal, un alma en pena que sigue cantando desde las profundidades.